Noticias
- 28 de febrero de 2025
Hagamos de cuenta que los ríos personas
Por: Juan Alberto Gómez
Los ríos como sujetos de derechos
Cuando Aquiles Arrieta les quiso explicar a algunos habitantes ribereños del río Atrato lo que significaba que este río fuera declarado sujeto de derechos, a ellos les pareció extraño. Pero no porque la sentencia judicial los sorprendiera con una gran novedad, sino porque esos ribereños nunca han dejado de considerar al Atrato como un ser de la naturaleza. Más bien les parecía extraño que el Estado hubiera tardado tanto en enterarse y en reconocerlo. La sentencia podría llamarlo como quisiera, pero para los chocoanos el Atrato es un ser viviente al que siempre le han hablado, al que escuchan, al que le piden refugio o compasión, al que ruegan que no les ahogue la panga o al que piden que sus aguas sigan purificando sus espíritus y alimentando al pueblo.
Aquiles Arrieta, exmagistrado de la Corte Constitucional, fue uno de los ponentes de la Sentencia T-622 que proclamó en noviembre de 2016 al río Atrato como entidad sujeto de derechos. Se trata de una decisión tan trascendental que, para muchos defensores del medio ambiente y especialmente de los ríos, decir, escuchar o leer “Sentencia T-622”, resulta tan grato y entrañable como lo es para los amantes de las historias literarias decir “asteroide B-612” donde vive El Principito. Así, es bastante común que se refieran a su texto como “una bella sentencia”, o bien, como la que abrió en Colombia un camino nuevo al reconocimiento de derechos a los ríos.

Aquiles Arrieta en el Panel internacional «Ríos como sujetos de derechos» en la COP16
Ese efecto “en cascada” que produjo la sentencia del Atrato, como lo dice el propio Arrieta, irrigó de nuevas perspectivas a personas, comunidades y organizaciones para demandar del Estado la declaratoria de otros ríos como sujetos de derechos. Fue así como a finales de 2019 el Tribunal Superior de Medellín declaró al río Cauca -el segundo río más grande del país-, como sujeto de derechos mediante la Sentencia 038. Si bien se trató de una sentencia propiciada, incluso apurada, por la crisis que generó la emergencia de Hidroituango, esta nueva sentencia quiso ser, esencialmente, una hermana gemela de la del río Atrato, apelando a sus mismos argumentos principales.
Las profundas afectaciones en la zona de influencia directa del embalse de Hidroituango, así como en las comunidades aguas abajo, exacerbaron la movilizaron social y dinamizaron el proceso, pero en este caso los demandantes fueron, puntualmente, dos líderes políticos que interpusieron la tutela. Es decir, un proceso distinto al que siguieron las organizaciones demandantes del Atrato que dieron pie a la Sentencia 622. Entre estas, encontramos citadas en el texto al Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, en representación del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), al Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), a la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (Asocoba), al Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), entre otros.
Si bien la demanda del Cauca también recogía una necesidad y un clamor en un momento de crisis ambiental, social y económica, no tuvo una gestación previa de base organizacional y comunitaria, sino que respondió a la coyuntura de la grave emergencia ambiental. Con todo, la sentencia también recordó que el río va desde su nacimiento en el Macizo colombiano hasta su desembocadura en Pinillos, cruzando 9 departamentos e irrigando 228 municipios a lo largo de sus 1350 kilómetros de recorrido. Se ampliaron así las responsabilidades y las herramientas a todas las comunidades, organizaciones y entidades públicas y privadas en las cuencas alta, media y baja.
Haiber Mejía, guardián del río Cauca, asegura que en la demanda del río Atrato hubo un proceso con las organizaciones donde se afincaron principios. Se realizó una consulta previa a los consejos comunitarios y resguardos indígenas para tomar la decisión de interponer la acción de tutela, “cosa diferente en el Cauca, que se dio en medio de una contingencia y en la que los accionantes fueron unos doctores”. Igualmente, enfatiza Haiber, faltó claridad en las órdenes de la sentencia que está dirigida, esencialmente, contra Empresas Públicas de Medellín y el Ministerio de Medio Ambiente. “No se dijo de manera precisa qué hace uno y qué hace el otro, y no se consultó con las comunidades de manera adecuada”.
La preocupación de Haiber Mejía en cuanto a la aplicación de la sentencia no es exclusiva del río Cauca, al que además se le sumó la declaratoria como víctima del conflicto armado por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en julio de 2023. También el Atrato y los demás ríos reconocidos como sujetos de derechos en Colombia enfrentan constantes desafíos de carácter jurídico y administrativo, sin mencionar las amenazas constantes contra los líderes ambientales que ejercen como guardianes de los ríos, una figura emanada de la sentencia para la defensa y monitoreo del cumplimiento de los cuatro derechos fundamentales reconocidos a estos sujetos de agua, a saber: protección, conservación, mantenimiento y restauración.

Haiber Mejía – Guardián del Río Cauca
Con estas sentencias y, en general, con los derechos de la naturaleza, ingresamos a nuevos territorios todavía en construcción. Incluso, podría decirse que entramos a explorar dimensiones abordadas en el derecho que ponen en primer plano formas diferentes de concebir al ser humano y su relación con la naturaleza. Por un lado, se presenta una visión del ser humano como parte integral de la naturaleza, y no como su amo y señor. Por otro, una percepción de los elementos de la naturaleza como recursos, bienes y activos económicos, vinculada a una idea de progreso y bienestar basada en la extracción y el consumo.
En el espacio sobre el Río Cauca como sujeto de derechos propiciado por Conciudadanía, el Colectivo Río Cauca y Valiente es Dialogar en la COP16, que contó con la presencia de juristas y representantes de las comunidades ligadas a estos procesos, se plantearon preguntas como estas: ¿Son los derechos de la naturaleza o de las entidades de la naturaleza más importantes que los derechos de los seres humanos? ¿Ello sería un enfoque biocéntrico o ecocéntrico, contrario al enfoque antropocéntrico de la modernidad? ¿Esta categoría se aleja del valor instrumental y se dirige al valor intrínseco de la misma? ¿Estamos con esto reconociendo cosmovisiones ancestrales de la naturaleza? ¿Será una herramienta práctica para gestionar los ecosistemas acuáticos?
Vale la pena acercarnos un poco a esos desafíos para entender mejor esa nueva perspectiva. Pero también es necesario señalar que las inquietudes básicas en los territorios podrían resumirse en dos preguntas: ¿Sirven para algo estos reconocimientos de los derechos de la naturaleza? ¿Qué tanto podemos aspirar a lograr de acuerdo con lo ordenado en las sentencias?
Un raro artefacto
Aquiles Arrieta además de abogado es filósofo. Y no de los pesimistas, incluso cuando parece haber tantas razones para serlo. No pierde el entusiasmo que le suscita el narrar y observar la vida que ha tenido la sentencia del Atrato en la que fue uno de los ponentes; la mira con el amor y la simpatía de quien ve crecer a un hijo. Saborea las palabras, conceptos, anécdotas e historias, y es consciente del raro artefacto que significa, para muchos, eso de que ahora vengamos a decir que los ríos son sujetos de derechos, lo que en la práctica jurídica equivale a decir que son personas. “Las personas jurídicas son unas ficciones: ‘hagamos de cuenta que’. En cambio, para las comunidades el río siempre ha sido persona”, explica y añade, como pensando en voz alta: “Las palabras que se activan cuando decimos ‘sujeto’ son, por ejemplo, ‘individuo’, ‘autonomía’, ‘voluntad’. Pero, ¿cómo interactúa uno con un río? ¿Cómo contrata con un río? Lo que está ocurriendo es una disrupción: es utilizar el artefacto para darle cabida a otras ideas nuevas”.
Así como para las comunidades del Atrato siempre ha sido claro que el río es persona, para el representante del cuerpo colegiado de guardianes del río Cauca, Haiber Mejía, es normal que El Mono, como le llaman a su río, les hable, se queje y los consuele. “El río habla y está vivo, porque se mueve. En cambio, en un embalse está en silencio, está casi muerto”, señala Haiber.
Ramiro Ávila, otro constitucionalista que ha liderado procesos similares en Ecuador con ríos como el Monjas y el Aquepi, comparte las inquietudes de Aquiles y señala cinco elementos muy potentes que se activan en estos casos:
El primero es que cuando a un río se le reconoce como sujeto de derechos entra en escena su contexto y su historia: quién es, de dónde viene, cuáles son los hechos y situaciones que ha vivido. El segundo es que el río pasa de ser propiedad o de cumplir un servicio, a ser persona. El tercero es que se reconoce su reparación integral: cómo era antes y cómo es ahora, para saber qué es lo que hay que reparar. El cuarto es establecer quiénes son los responsables: implica a la institución y a la ciudadanía. El último es el efecto simbólico que tiene el derecho: cuando el derecho nombra cosas, entonces cambia la realidad. Cuando el derecho dice que un río es persona, el efecto es enorme.
Por eso el río necesita quién lo represente ante la ley, como a una persona. El caso del proceso del río Machanga en Quito, en el que llevaron un botellón lleno de agua del río para interponer la demanda y en el que, incluso, el río “se presentaba”, “opinaba” o “declaraba”, dejó de ser solamente una puesta en escena con poder simbólico o de gran impacto comunicativo, para convertirse en algo protocolariamente viable y válido.

Ramiro Ávila en el Panel internacional «Ríos como sujetos de derechos»
Ávila refiere que en casi todos los ríos ha sucedido lo mismo: a medida que contaminamos un río le vamos dando la espalda, dejamos de mirarlo. Con estos reconocimientos desde el derecho, aprendemos otra vez a mirarlo de frente. Abrimos las ventanas que habíamos cerrado, observamos su dolor y su contaminación como mirándonos al espejo. Así, deja de ser “río cloaca” para verlo como “alguien” necesitado de alivio y sanación. “Cuando un río sana, una sociedad está sanando con él y eso no es un asunto menor”, enfatiza el constitucionalista.
Se puede afirmar que, en efecto, estamos asistiendo a una disrupción donde el ser humano ya no es el centro. Esas réplicas en cascada de las sentencias hacen que cada uno considere también a su río más cercano, física y emocionalmente, como sujeto de derechos. “Hay un empoderamiento real de las comunidades mediante estas órdenes judiciales”, afirma Arrieta. Se convierten en un artefacto ingenioso que dinamiza y promueve agenda pública, que genera un discurso y que activa las acciones y la legislación para lograr comprender cómo se hace esto de proteger, conservar, mantener y restaurar.
De hecho, en el año 2024, fue el mismo Congreso de la República el que reconoció al río Ranchería en La Guajira como sujeto de derechos con la Ley 2415. ¿Cuáles instituciones o acciones deben surgir de ahí para su implementación ahora que llegó al legislativo?: “En eso estamos, pero vamos comprobando que no estamos locos y que miramos al río con ojos renovados. No esperemos a que los filósofos nos provean definiciones o a que los abogados nos digan cómo funciona. Es un aparato disruptivo. Es algo que está en el ambiente”, concluye Arrieta.
El sujeto de Cali
“Pance es el único río limpio que nos queda en Cali” afirma de forma categórica Miguel Peña, ingeniero sanitario y doctor en filosofía, quien moderó el encuentro sobre ríos sujetos de derechos en la COP16 de Cali. Resulta una afirmación dolorosa para la ciudad que es llamada la “de los siete ríos”, en la que están, además del Pance, los ríos Lili, Cañaveralejo, Meléndez, Aguacatal, Cali y Cauca. Desde el año 2019, el Pance tiene una gran novedad: es uno de los ríos de Colombia con reconocimiento como sujeto de derechos.
“¡Oiga, mire, vea!”, pregona el grupo Guayacán en uno de los himnos rumberos a su feria de Cali y declara: “Quédese quietico, ya está amanecido, y después descanse, váyase pa’ Pance”. Es el río tradicional del paseo de olla, del desenguayabe y del descanso dominical de los caleños. Con estas características es fácil suponer la presión turística y constructiva que se ejerce en este bello cañón, cuyo cauce es una especie de cordón umbilical directo entre el suelo urbanizado de Cali y sus imponentes farallones, es decir, con la biodiversidad del Chocó biogeográfico.
En una zona de altos niveles de lluvia y, por lo tanto, de arrastre de vegetación y riesgo de erosión, como lo son las 8975 hectáreas de la cuenca de Pance, resultó especialmente controvertida la construcción de proyectos urbanísticos y conjuntos residenciales o condominios, como el de la empresa Jaramillo Mora S.A., llamados “Reservas de Pance” y “Altos de Pance”, lo que motivó que se presentara una acción de tutela. No solo se afectó un área con vocación ambiental y de especial valor ecosistémico, sino que tampoco existían condiciones adecuadas de redes de alcantarillado para esa nueva población. En la acción de tutela presentada por un concejal de Cali, se alegó la vulneración de derechos al agua, la salud, la vida en condiciones dignas y el medio ambiente sano, consagrados en la Constitución. Además, se citó, por supuesto, la sentencia del río Atrato.
Los 25 kilómetros de recorrido del río Pance han configurado, desde los años 70, una historia vinculada a la lucha de las comunidades por lograr su protección. Precisamente, Claudia Liliana Tabares, guardiana del río Pance e integrante de la Mesa Ambiental y Ciudadana del corregimiento, asegura que con todo este proceso de la sentencia también rescatan la memoria del río. Estos reconocimientos en derecho refuerzan el interés por rescatar el contexto histórico del sujeto río: la curiosidad por saber cómo se ha desarrollado su vida, afianzando su carácter de entidad viviente con una historia propia. “El río tiene vida, es un ser como nosotros. Las comunidades venimos trabajando alrededor del agua y quisiéramos que esta herramienta jurídica no se quede solo en esa parte filosófica, espiritual, amorosa, para que le otorgue realmente el valor, que lo ponga a la mano de todas las personas para trabajar desde el ser con el corazón, con la razón natural”, afirma Tabares.
Talón de Aquiles
El entusiasmo y el contagio desatado por la Sentencia T-622 que declara al río Atrato sujeto de derechos, no ha dejado de crecer, pero tampoco las discusiones sobre la necesidad y el alcance de estos fallos judiciales. Por ejemplo, en un análisis publicado en el año 2020 por la Universidad Externado de Colombia sobre las cuatro primeras sentencias: las de los ríos Atrato, Cauca, así como la agrupada en los ríos Cocora, Combeima y Coello y, finalmente la del río Pance, se considera que no es “unívoco el alcance de la categoría ‘sujeto de derechos’ porque, entre otras cosas, las implicaciones en relación con las actividades permitidas y las acciones que debe ejecutar la administración son diferentes”.

Diálogo multiactor «Río Cauca como sujeto de derechos» – Agenda Tejer la Vida en la COP16
Para los casos del Cauca y el Pance no se establecieron medidas concretas para garantizar los derechos del río, sino que su alcance se limitó a conjurar los efectos ambientales y sociales ocasionados en el caso del Cauca, por la contingencia con Hidroituango y, en el caso del Pance, por los vertimientos de la construcción de los proyectos de vivienda de Jaramillo Mora S.A.
Así mismo, este análisis pone en cuestión la construcción ecocéntrica al afirmar que la declaratoria de los ríos como sujetos de derechos “mantiene una concepción antropocéntrica que basa la protección de los recursos naturales en la importancia de los servicios ecosistémicos que prestan para la supervivencia del ser humano”. Por otra parte, dice que las sentencias posteriores a la del río Atrato se alejan del propósito inicial de la Corte Constitucional, que “buscó resaltar la problemática de las comunidades afrodescendientes que han desarrollado su vida alrededor del recurso hídrico y que, al ser sujetos de especial protección, se deben otorgar herramientas para garantizar sus derechos”.
Pero más allá de estas discusiones y confusiones operativas en la aplicación de las órdenes de las sentencias, el “raro artefacto” del que habla el exmagistrado Aquiles Arrieta está andando. Entidades y organizaciones avanzan un poco a tientas, un poco abriendo caminos. Pero pocos parecen dudar de que la ruta está en reconocer algo que las comunidades ribereñas y los pueblos ancestrales siempre han tenido claro: el río es un ser vivo que clama, que enferma y que puede sanar. Que, a la manera de la vieja canción de Bob Dylan ‘Blowin in the Wind’, la respuesta está soplando en el viento. O como dice el propio Aquiles, “es algo que está en el ambiente”. A lo mejor porque el río es uno y son todos, como la humanidad misma.
Lo más reciente

Por el agua de El Carmen y del Oriente antioqueño (Parte 1)

Nelson Restrepo asume como nuevo director de Conciudadanía

Comunicado de prensa | Estamos con los 11 de Jericó

Mujeres que abren trocha
Mantente actualizado/a
Suscríbete a nuestro boletín
Conéctate con la agenda y la información más reciente sobre la participación ciudadana en Antioquia.
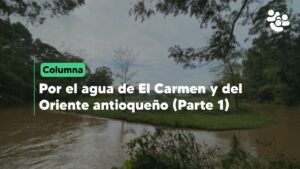
Por el agua de El Carmen y del Oriente antioqueño (Parte 1)
Noticias Por: Nelson Enrique Restrepo Ramírez Con la Resolución 6866, la Registraduría Nacional del Estado Civil convoca una consulta popular para el 9 de noviembre

Nelson Restrepo asume como nuevo director de Conciudadanía
Noticias La Corporación Conciudadanía informa que, a partir del 1 de julio de 2025, Nelson Enrique Restrepo asume la Dirección Ejecutiva de nuestra organización Nelson

Comunicado de prensa | Estamos con los 11 de Jericó
Noticias Comunicado de Prensa Las organizaciones sociales y ambientales abajo firmantes reconocemos el conflicto socioambiental ocasionado por la Empresa Minera de Cobre Quebradona de AngloGold

0 Comentarios